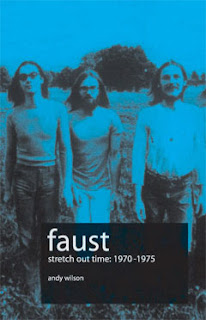Los estertores de la vanguardia
Por aquellos años se desarrolló en la ciudad de Córdoba otra experiencia vanguardista cuyos resultados serían más que satisfactorios si consideramos que carecían de los medios y de la repercusión que otorgaba el
Di Tella. Al promediar los ‘60, gracias a la iniciativa de unos cuantos individuos y al sostén físico e institucional de la
Universidad Nacional de Córdoba (UNC), se fundaba el
Centro de Música Experimental de la Escuela de Artes. Al apoyo interno de la pianista Ornella Ballestreri de Devoto, directora del departamento de música de la escuela, se le sumó el del propio Paz, quién intervino para que pudieran obtener del
Fondo Nacional de las Artes el dinero necesario para la concreción del proyecto.
La ciudad no carecía de antecedentes experimentales. César Franchisena comenzaba hacia 1959 la composición con medios electrónicos en la radio de la universidad. Y el mítico grupo de los seis que conformaba el Centro -Oscar Bazán, Graciela Castillo, Pedro Echarte, Virgilio Tosco, Carlos Ferpozzi y Horacio Vaggione - ya a comienzos de década se reunía en casa de este último.
Tendrían su presentación en sociedad en octubre del ’66, en el marco de las
Primeras Jornadas Americanas de Música Experimental. El evento formaba parte de la
Tercera Bienal Americana de Arte, organizada por unas industrias Kaiser (IKA) que, asediadas por los conflictos gremiales y la incipiente crisis de varias de sus empresas, insistían desde 1962 en destinar enormes sumas de dinero a la promoción del arte continental.
Lamentablemente el debut se pareció demasiado a una despedida. Todas las contradicciones que se habían venido incubando durante ese decenio orgulloso y febril explotaron a la vez. Cuatro meses antes un nuevo golpe de estado ponía fin al experimento democrático del Dr. Illia. Que el determinante de otra intervención militar fuese la voluntad del entonces presidente por levantar la proscripción del peronismo, revela a las claras que el país se debatía en animosidades de vieja data. El régimen de facto, liderado por el general Onganía, dio marcha atrás con las medidas de nacionalización y control de capitales del gobierno anterior y anticipó parte de la ortodoxia liberal que asolaría a la Argentina en el futuro: devaluó 40% la moneda, congeló los salarios y limitó fuertemente el derecho a huelga de los trabajadores. Pero su infamia más recordada sería el daño irreversible que infringió a la educación, cuando intervino la
Universidad de Buenos Aires en un episodio de sangrienta represión conocido como
la noche de los bastones largos, obligando a la renuncia de casi 1400 profesores y al exilio de unos 300.
La
Bienal de Córdoba amplificó estas tensiones. Una semana antes los estudiantes protestaban frente a la UNC que le servía de sede. Y con el título de
Primer Festival Argentino de Formas Contemporáneas se montó una antibienal que graficaba la pérdida de consenso sufrida por la vanguardia. Un año más tarde el directorio de IKA pasaba a manos de Renault y todo el esfuerzo de un lustro se dilapidaba de un plumazo. La única solución posible, que el Estado asegurara la continuidad de la bienal como había sucedido con la de San Pablo, era un espejismo bajo las condiciones represivas reinantes.
Lo que se quebró en esos días aciagos fue la idea de un progreso sostenido, el mito de una evolución gradual que había difundido el desarrollismo y que regía de algún modo las búsquedas del CLAEM. Los compositores cordobeses, en cambio, reemplazaban el concepto de vanguardia por el de experimentación. Las partituras tempranas de Bazán incorporaban el azar. Su música posterior se volverá aún más austera, con cierta economía en la elección de los materiales, estructuras elementales y bloques de texturas no direccionales. Su actitud contrastaba con la de los cultores de la electroacústica tradicional. No obstante, más conocido será un disco de Vaggione,
La Máquina de Cantar, que el legendario sello italiano Cramps editará en 1978. Dos composiciones electrónicas (una para computadora IBM y otra con mini-moog y Yamaha) que transmitían cierto minimalismo gélido de tonalidades progresivas y le valdrían comparaciones con músicos como Conrad Schnitzler. Claro que eso ocurriría una década después de que el Centro congelara sus actividades aunque siguiera existiendo en los papeles. Vaggione y Echarte optarían por radicarse en Europa; el resto sobreviviría en los márgenes, ante un clima político y social cada vez más enrarecido.
Una luz en las tinieblas
“Hice unos cuantos amigos, uno de ellos era Guillermo Gregorio, un arquitecto que tocaba muy bien el saxo, le gustaba el free jazz. Empezamos a juntarnos a improvisar de forma libre, ni siquiera jazzísticamente. Hasta que en el año ‘69 hubo un congreso de arquitectura con espectáculos no convencionales en el
teatro Opera y nos propusieron hacer algo. Teníamos diez minutos, necesitábamos músicos y no había un peso. Tenemos un tiempo y podemos tener un coro. ¿Por qué no hacemos un espectáculo que se llame
El tiempo y el coro? Pero que el coro no cante. Entonces armamos toda una secuencia para que se presentara un coro ficticio que conformamos con gente amiga, con un director, y en el momento en que iba a empezar el coro aparecía un señor bajito del costado que interrumpía el espectáculo. Dentro del público aparecieron diez personas de un grupo de mimos que de repente decían “Che, yo me voy de acá” y cuando empezó a movilizarse demasiado, y antes de que pasara mucho rato mandaron que se emitiera la cinta de explicación del evento sonoro y conceptual a través del tiempo. Eso fue el debut del
Movimiento Música Más, hicimos espectáculos en la calle, arriba de un colectivo, en el
Centro Cultural San Martín, en una plaza, dimos conciertos en los barrios, organizados por la municipalidad, trabajamos con el público. En el
teatro Armando Discépolo hacíamos espectáculos semanales. Nunca sabíamos qué era lo que iba a pasar, sabíamos que más o menos iba a haber una cosa u otra, había gente de danza metida. Hicimos un espectáculo muy lindo con los mimos de Alberto Saba. Hasta que llegó Isabelita y ahí nos tuvimos que meter adentro. Nos acogió muy bien durante un año el
Instituto Goethe. Fue prácticamente la desaparición del
Movimiento Música Más.”
[1]Quién así habla es Roque de Pedro y lo que cuenta es la vida breve de una agrupación que habría podido participar de cualquier evento
Fluxus sin ruborizarse. Sus orígenes se remontaban a los experimentos pioneros con cintas e improvisación de Guillermo Gregorio (clarinete, saxo alto) y Carlos Miralles (trompeta). Desde 1963, Gregorio, en particular, parecía empeñado en combinar dos tradiciones que por entonces se pensaban como antitéticas: el free jazz y la música concreta. Una pieza temprana del dúo -
Sobre el piano, adentro del piano, alrededor del piano…- exploraba las posibilidades tímbricas del instrumento y lo consideraba a la vez como un objeto. El resultado guardaba cierto parentesco inconsciente con el
Piano Activities de Philip Corner -donde se desmontaba un piano de cola para luego subastar las piezas- o anticipaba el posterior concierto
homenaje a Maciunas de Joseph Beuys y Nam June Paik, excéntrico dueto de pianos en conmemoración del fallecido líder de
Fluxus.
Esta disposición a considerar la música como un evento sónico concreto, que discurre en un tiempo bien real, delataba una actitud experimental liberada por completo del corsé de la música académica. En una época donde la vanguardia se había trastocado en mero
mainstream,
Música Más y otros colectivos afines con miembros en común -
Conjunto de Música Contemporánea de Buenos Aires y el
Grupo de Improvisación de La Plata- se involucraban en una especie de
action music que hacía de la performance y el contacto con el público su razón de ser. No obstante, fiel a esa idiosincrasia tan argentina, estos sonidos permanecerían secretos, resonando en los oídos de aquellos afortunados que pudieron participar de sus conciertos, hasta que John Corbett editara algunas muestras hace unos años en su
Unheard Music Series.
Se trataba de una música, efímera si se quiere, que tenía en las plazas y en las calles sus escenarios más adecuados y se autoimponía condiciones que dificultaban su ejecución, como en la idea de una emisión televisiva sin imagen ni audio cuyo único sonido fuera el silbido del tubo del aparato, o en la voluntad por tocar la menor cantidad posible de sonidos. Una música conceptual donde el acento se desplazaba del rigor de la partitura a la idea y al entorno. Huelga decir que tamaña actividad lúdica hallaría la hostilidad de la mayor parte de sus pares académicos. Y lo que debía ser el verdadero comienzo de una tradición radicalizada de experimentalismo sonoro quedaba condenado a una simple nota al pie.